Andrés Rivera, periodista: un texto sobre la muerte de Bonavena
Martín Latorraca y Juan Ignacio Orúe/El Furgón – Andrés Rivera trabajó en la prensa partidaria del Partido Comunista (PC) en las décadas de 1950 y 1960, en publicaciones como La Hora, Nuestra Palabra y El Popular. Juana Bignozzi, Juan Gelman, Juan Carlos Portantiero, Alberto Catena e Isidoro Gilbert fueron algunos de sus compañeros de redacción.
Entre 1974 y 1981 estuvo en El Cronista Comercial y firmaba con el seudónimo “Pablo Fontán”. Roberto Cossa, Osvaldo Soriano, Héctor Demarchi, Norberto Colominas y Eduardo Barcelona fueron parte de la faena.
-Es un leninista puro y duro. Era solidario, camarada, amigo, compañero, no soportaba las agachadas, no tenía ninguna tolerancia- recuerda Colominas.
-A mí me chicaneaba bastante porque yo era un militante del Partido Comunista y él era un ex PC resentido con el partido- señala Barcelona-. Las notas políticas e históricas de Fontán eran muy rigurosas. En sus textos hay marcas fuertes de su estilo como escritor.
Allí firmó reseñas de libros, perfiles, entrevistas, notas gremiales y culturales. El Furgón reproduce la crónica del velorio de Ringo Bonavena, que salió publicada en la sección Deportes de El Cronista Comercial el 31 de mayo de 1976.

Murió el hombre, nació un mito, por Pablo Fontán
Allí estaba, por fin, Oscar Bonavena, en ese último sábado de mayo de 1976, mudo (como lo quisieron algunos), inmóvil, rígido, inofensivo (como lo quisieron otros), de cera la piel de la cara, la máscara de un extra de película B de Hollywood, bajo las luces mortecinas del Luna Park.
En la calle, un sol tibio caía sobre el río, los bares semidespoblados, los titulares obvios: RINGO CON SU PUEBLO. RINGO ANTE DIOS. CHAU, RINGO. RINGO EN EL CORAZON DE SU PUEBLO. Y una larga fila de hombres, mujeres, jóvenes, chicos que serpenteaban ante las entradas del Luna Park-ellos también mudos- que se renovaba, que no disminuía, que esperaba, mansa, rendir el tributo de su silencio al gladiador caído.
 Esa gente oscura, anónima. Con una flor mustia entre las manos, o un diario ajado, o nada, en la Argentina de este duro 1976, no conoce la historia de la Roma de los Césares. Tampoco es necesario para sus pesares; y tampoco es necesario que se la evoque, porque ese acto de erudición sería un agravio gratuito para los que pelean hasta la fatiga, hasta el agotamiento, hasta la desesperanza, por el pan de cada día. Por eso esa gente intuye que alguien o algunos pocos inclinaron su pulgar, con la misma facilidad con que se enciende un cigarrillo, y un hombre, una masa de músculos, un cerebro que quedó, tumbado, para siempre en la arena.
Esa gente oscura, anónima. Con una flor mustia entre las manos, o un diario ajado, o nada, en la Argentina de este duro 1976, no conoce la historia de la Roma de los Césares. Tampoco es necesario para sus pesares; y tampoco es necesario que se la evoque, porque ese acto de erudición sería un agravio gratuito para los que pelean hasta la fatiga, hasta el agotamiento, hasta la desesperanza, por el pan de cada día. Por eso esa gente intuye que alguien o algunos pocos inclinaron su pulgar, con la misma facilidad con que se enciende un cigarrillo, y un hombre, una masa de músculos, un cerebro que quedó, tumbado, para siempre en la arena.
La eternidad es un sueño
No estallaba la ovación, bajo las luces opacas del estadio, el sábado 29 de mayo de 1976. Apenas si un susurro frío corría alrededor de los tubos de acero que rodeaban el féretro; tal vez un lamento sin lágrimas, el leve crujido que produce el nacimiento de una nueva verruga.
Los amigos cuentan anécdotas; viejos boxeadores rememoran las noches de gloria, los desplantes del ídolo, su loca generosidad. Nadie habla de la eternidad. Pero ella está presente como una sombra espléndida, como un sueño que se yergue con los primeros golpes a la bolsa, entre las primeras fintas, con la primera sangre, con el dulce dinero que se desliza por los dedos agarrotados por el vendaje, las luxaciones, los impactos en el cuerpo enemigo.
Es a esa pesadilla a la que no quiso renunciar Bonavena. Quiza porque era demasiado joven (si solo se usa como patrón de medida su edad); quizá porque solo con el aullido de la multitud, en alto su brazo vencedor podía reencontrarse. Entonces sus estridentes paseos con un poderoso Mercedes Benz, por la ciudad que lo vio nacer, tenían sentido. Y el habano entre los dientes para el flash enceguecedor. O las propinas desmesuradas al personal de servicio de uno de los hoteles más lujosos de Buenos Aires. O sus arranques desconcertantes en una mesa plácida, tendida por una señora madura -patética en su aire de dama sofisticada- bajo las fotos de la televisión. Era un vencedor y, por lo tanto, se creía inmortal. No sabía -no quería saber- que solo los que se acuestan con la derrota pueden aspirar a ese privilegio.
Pero cuando las luces se apagan, cuando el escenario queda vacío, cuando las cámaras apuntan hacia otro objetivo, cuando se empieza a percibir, aterradoramente, que se es uno más, que la fama es un buitre al que hay que alimentar cotidianamente para que el nombre del campeón brille por encima de la noche y del olvido, cuando la soledad tiende sus cercos implacables, entonces se pacta con el Diablo. Entonces, en algunos bolsillos, los pulgares abandonan su laxa inmovilidad. O comienzan a girar en las sisas de algunos chalecos. Y lo que ayer, en algunos, fue fingida reverencia, admiración por el coraje desnudo, por la insolencia juvenil, por una soberbia aparentemente sin fronteras, comienza, hoy, a ser desprecio.
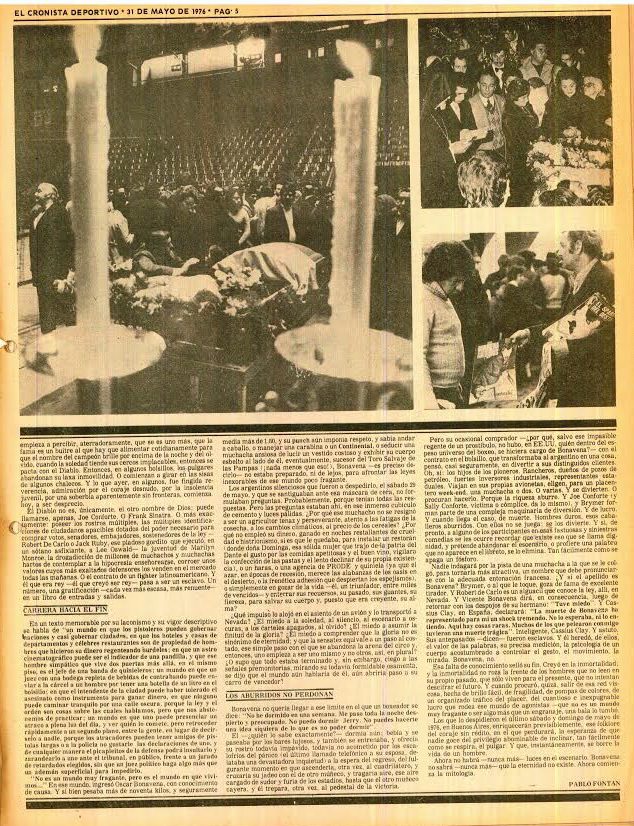 El Diablo no es, únicamente, el otro nombre de Dios: puede llamarse, apenas, Joe Conforte. O Frank Sinatra. O más exactamente: poseer los rostros múltiples, las múltiples identificaciones de ciudadanos apacibles dotados del poder necesario para comprar votos, senadores, embajadores, sostenedores de la ley -Robert de Carlo o Jack Ruby, ese piadoso gordito que ejecutó, en un sótano asfixiante, a Lee Oswald-, la juventud de Marilyn Monroe, la drogadicción de millones de muchachos y muchachas hartos de contemplar a la hipocresía enseñorarse, corroer unos valores cuyos más exaltados defensores los venden en el mercado todas las mañanas. O el contrario de un fighter latinoamericano. Y el que era rey -el que creyó ser rey- pasa a ser un esclavo. Un número, una gratificación -cada vez más escasa, más renuente- en un libro de entradas y salidas.
El Diablo no es, únicamente, el otro nombre de Dios: puede llamarse, apenas, Joe Conforte. O Frank Sinatra. O más exactamente: poseer los rostros múltiples, las múltiples identificaciones de ciudadanos apacibles dotados del poder necesario para comprar votos, senadores, embajadores, sostenedores de la ley -Robert de Carlo o Jack Ruby, ese piadoso gordito que ejecutó, en un sótano asfixiante, a Lee Oswald-, la juventud de Marilyn Monroe, la drogadicción de millones de muchachos y muchachas hartos de contemplar a la hipocresía enseñorarse, corroer unos valores cuyos más exaltados defensores los venden en el mercado todas las mañanas. O el contrario de un fighter latinoamericano. Y el que era rey -el que creyó ser rey- pasa a ser un esclavo. Un número, una gratificación -cada vez más escasa, más renuente- en un libro de entradas y salidas.
Carrera hacia el fin
En un texto memorable por su laconismo y su vigor descriptivo se habla de “un mundo en que los pistoleros pueden gobernar naciones y casi gobernar ciudades, en que los hoteles y casas de departamentos y célebres restaurantes son de propiedad de hombres que hicieron su dinero regenteando burdeles; en que un astro cinematográfico puede ser el indicador de una pandilla, y que ese hombre simpático que vive dos puertas más allá, en el mismo piso, es el jefe de una banda de quinieleros: un mundo en que un juez con una bodega repleta de bebidas de contrabando puede enviar a la cárcel a un hombre por tener una botella de un litro en el bolsillo; en que el intendente de la ciudad puede haber tolerado el asesinato como instrumento para ganar dinero, en que ninguno puede caminar tranquilo, porque la ley y el orden son cosas sobre las cuales hablamos, pero que nos abstenemos de practicar; un mundo en que uno puede presenciar un atraco a plena luz del día, y ver quien lo comete, pero retroceder rápidamente a un segundo plano, entre la gente, en lugar de decírselo a nadie, porque los atracadores pueden tener amigos de pistolas largas o a la policía no gustarle las declaraciones de uno, y de cualquier manera el picapleitos de la defensa podrá insultarlo y zarandearlo a uno ante el tribunal, en público, frente a un jurado de retardados elegidos, sin que un juez político hago algo más que un ademán superficial para impedirlo. No es un mundo muy fragante pero es el mundo en que vivimos…”.
En ese mundo ingresó Oscar Bonavena, con conocimiento de causa. Y si bien pesaba más de 90 kilos, y seguramente medía más de 1,80 metros y su punch aun imponía respeto, y sabía andar a caballo, o manejar una carabina o un Continental, o seducir una muchacha ansiosa de lucir un vestido costoso y exhibir su cuerpo esbelto al lado de él, eventualmente, sucesor del Toro Salvaje y de Las Pampas (nada menos que eso), Bonavena -es preciso decirlo- no estaba preparado, ni de lejos, para afrontar las leyes inexorables de ese mundo poco fragante.
Los argentinos silenciosos que fueron a despedirlo, el sábado 29 de mayo, y que se santiguaban frente a esa máscara de cera, no formulaban preguntas. Probablemente, porque tenían todas las respuestas. Pero las preguntas estaban ahí, en ese inmenso cubículo de cemento y luces pálidas. ¿Por qué ese muchacho no se resignó a ser un agricultor tenaz y perseverante, atento a las fatigas de la cosecha, a los cambios climáticos, al precio de los cereales? ¿Por qué no empleó su dinero, ganado en noches restallantes de crueldad e histrionismo, si es que le quedaba, para instalar un restorán (donde doña Dominga, esa sólida mujer que trajo de la patria del Dante el gusto por las comidas apetitosas y el buen vino, vigilara la confección de las pastas y el lento declinar de su propia existencia), o un haras, o una agencia de PRODE y quiniela (ya que el azar en épocas de recesión, merece las alabanzas de los oasis en el desierto, o la frenética adhesión que despiertan los espejismos), o simplemente en gozar de la vida -él, un triturador, entre miles de vencidos- y enterrar sus recuerdos, su pasado, sus guantes, su fiereza, para salvar su cuerpo y,puesto que era creyente, su alma?

¿Qué impulso lo alojó en el asiento de un avión y lo transportó a Nevada? ¿El miedo a la soledad, al silencio, al escenario a oscuras, a los carteles apagados, al olvido? ¿El miedo a asumir la finitud de la gloria? ¿El miedo a comprender que la gloria no es sinónimo de eternidad; y que la sensatezequivale a un paso al costado,ese simple paso con el que se abandona la arena del circo y,entonces, uno empieza a ser uno mismo, y no otros, así en plural?¿O supo que todo estaba terminado y, sin embargo, ciego a las señales premonitorias, mirando su todavía formidable osamenta, se dijo que el mundo aún hablaría de él, aún abriría paso a su carro de vencedor?
Los aburridos no perdonan
Bonavena no quería llegar a ese límite en el que un boxeador se dice: “No he dormido en una semana. Me paso toda la noche despierto y preocupado. No puedo dormir Jerry. No puedes hacerte una idea siquiera de lo que es no poder dormir”.
Él -¿quién lo sabe exactamente?- dormía aún; bebía y se paseaba por los bares lujosos, y también se entrenaba, y ofrecía su rostro todavía impávido, todavía no acometido por los escalofríos del pánico (el último llamado telefónico a su esposa, delataba una devastadora inquietud) a la espera del regreso, del fulgurante momento en que ascendería, otra vez, al cuadrilátero, y cruzaría su jadeo con el de otro muñeco, y tragaría aire, ese aire cargado de sudor y furia de los estadios, hasta que el otro muñeco cayera, y el trepara, otra vez, al pedestal de la victoria.
Pero su ocasional comprador -¿por qué, salvo ese impasible regente de un prostíbulo, no hubo, en EE.UU., quién dentro del espeso universo del boxeo, se hiciera cargo de Bonavena?- con el contrato en el bolsillo, que transformaba al argentino en una cosa, pensó, casi seguramente, en divertir a sus distinguidos clientes. Oh, sí: los hijos de los pioneros. Rancheros, dueños de pozos de petróleo, fuertes inversores industriales, representantes estaduales. Viajan en sus propias avionetas, eligen, para un placentero week-end, una muchacha o dos. O varias. Y se divierten. O procuran hacerlo. Porque la riqueza aburre. Y Joe Conforte (y Sally Conforte, víctima o cómplice, da lo mismo), y Brymer forman parte de una compleja maquinaria de diversión. Y de lucro. Y cuando llega el caso, de muerte. Hombres duros, esos caballeros aburridos. Con ellos no se juega; se los divierte. Y si, de pronto, a alguno de los participantes en esas fastuosas y siniestras comedias se les ocurre recordar que existe eso que se llama dignidad, y pretende abandonar el escenario, o prefiere una palabra que no aparece en el libreto, se lo elimina. Tan fácilmente como se apaga un fósforo.

Nadie indagará por la pista de una muchacha a la que se le colgó, para tornarla más atractiva, un nombre que debe pronunciarse con la adecuada entonación francesa. ¿Y si el apellido es Bonavena? Brymer, o al que le toque, goza de fama de excelente tirador. Y Robert de Carlo es un alguacil que conoce la ley, allí, en Nevada. Y Vicente Bonavena dirá, en consecuencia, luego de retornar con los despojos de su hermano: “Tuve miedo”. Y Cassius Clay, en España declarará: “La muerte de Bonavena ha representado para mí un shock tremendo. No lo esperaba, ni lo entiendo. Aquí hay cosas raras. Muchos de los que pelearon conmigo tuvieron una muerte trágica”. Inteligente, Cassius Clay. Y astuto. Sus antepasados -dicen- fueron esclavos. Y el heredó, de ellos, el valor de las palabras, su precisa medición, la psicología de un cuerpo acostumbrado a controlar el gesto, el movimiento, la mirada. Bonavena, no.
Esa falta de conocimiento selló su fin. Creyó en la inmortalidad; y la inmortalidad no roza la frente de los hombres que no leen en su propio pasado, que solo viven para el presente, que no intentan descifrar el futuro. Y cuando procuró, quizá, salir de esa red viscosa, hecha de brillo fácil, de fragilidad, de pompas de colores, de un organizado tráfico del placer, del cuantioso e inexpugnable lucro que rodea ese mundo de agonistas -que no es un mundo muy fragante o ser algo más que un engranaje, una bala lo tumbó.
Los que lo despidieron el último sábado y domingo de mayo de 1976, en Buenos Aires, enriquecerán previsiblemente ese folklore del coraje sin rédito, en el que perdurará la esperanza de que nadie goce del privilegio abominable de inclinar, tan fácilmente como se respira, el pulgar. Y que, instantáneamente, se borre la vida de un hombre.
Ahora no habrá -nunca más- luces en el escenario. Bonavena no sabrá -nunca más- que la eternidad no existe. Ahora comienza la mitología.




